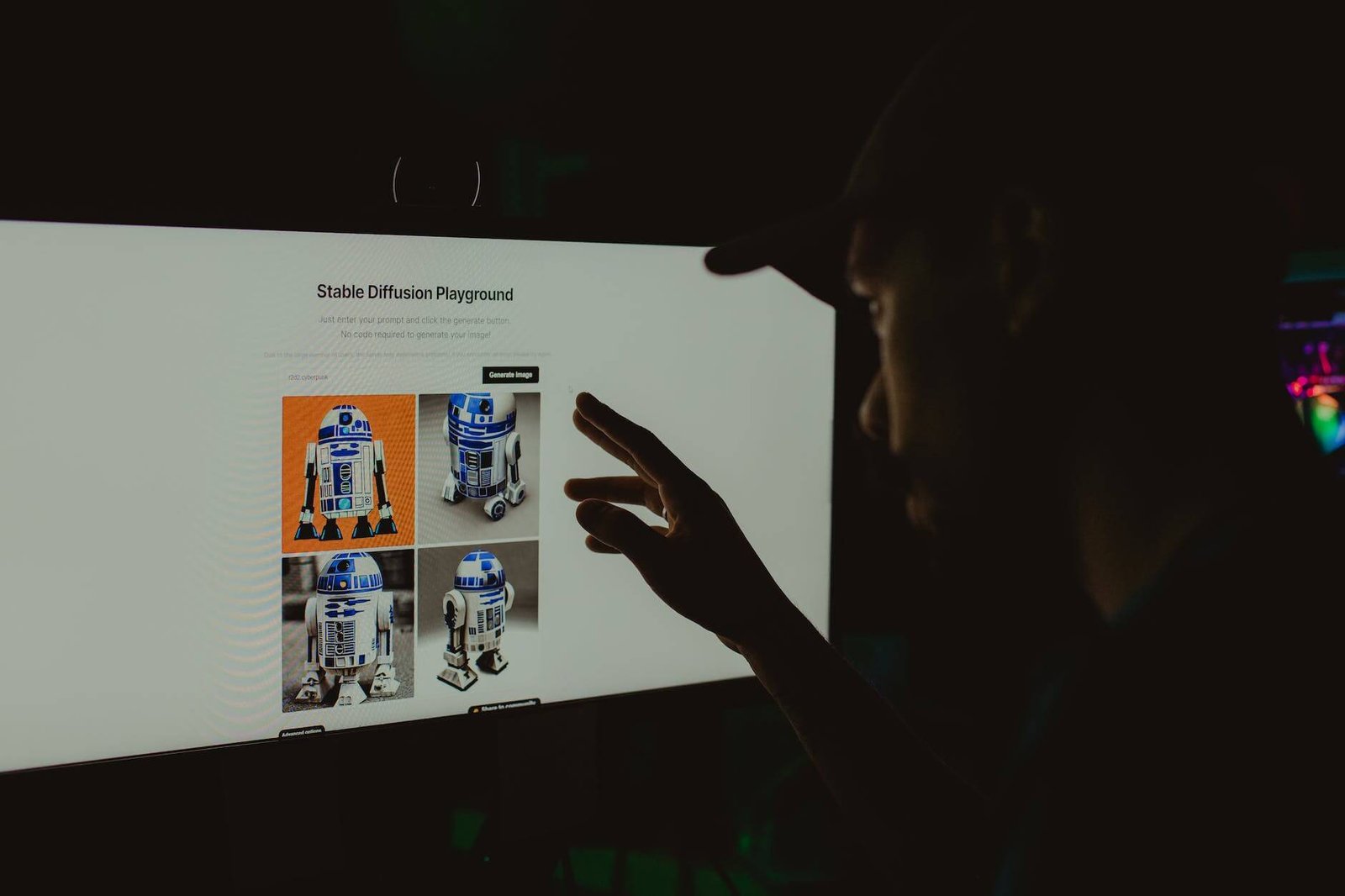Del Tabor, Cristo bajó con los suyos, ya solo para subir, y precisamente él solo, a otra montaña, la del Gólgota, en Jerusalén, entregando su vida por la salvación de todos los hombres.
 Las montañas y los jóvenes se entienden. Los jóvenes tienen algo indescriptible que los acerca a las montañas y las montañas tienen algo indescriptible que les hace ser conquistadas. Los jóvenes auténticos gustan de las grandes montañas, de las montañas elevadas, de las montañas cubiertas de nieve, de donde se extiende el panorama hacia abajo, después de haber plantado la banderola de la conquista y del ascenso.
Las montañas y los jóvenes se entienden. Los jóvenes tienen algo indescriptible que los acerca a las montañas y las montañas tienen algo indescriptible que les hace ser conquistadas. Los jóvenes auténticos gustan de las grandes montañas, de las montañas elevadas, de las montañas cubiertas de nieve, de donde se extiende el panorama hacia abajo, después de haber plantado la banderola de la conquista y del ascenso.
Cristo también amaba las montañas y la naturaleza. Era joven cuando entregó el corazón de su mensaje en un monte, el mensaje de las Bienaventuranzas. Es el núcleo de su mensaje. Es la pulpa de su Evangelio.
Y es en otro monte, donde Cristo tiene que subir al final de su vida, de una manera lastimosa y sangrienta, llevando sobre sí pesada cruz, símbolo de derrota y al mismo tiempo de victoria. Una cruz que siguen llevando hoy muchas gentes, las gentes de rostros macilentos y deplorables de un drogadicto, de un enfermo de sida, de un niño consumido por el hambre, de un hombre destruido por la calumnia y la perversidad de sus semejantes, los muchos rostros de hombres desfigurados por la guerra y los ataques terroristas.
Pero hay una tercera montaña que Cristo escaló poco antes de ser entregado en manos de sus enemigos: es la Montaña de la Transfiguración, el Tabor. Las cosas no iban bien para Cristo. Sus enemigos iban tendiendo inexorablemente el cerco para hacerlo caer. Las gentes solo querían milagros y milagros, pan para sus estómagos vacíos, y los apóstoles que no entendían nada de lo que estaban viendo en su maestro. Menos entendían lo que les decía sobre su muerte y su resurrección. Siempre pensaban en una resurrección para todos al final de los tiempos, pero que Cristo viniera al tercer día después de muerto…
Por eso un buen día Cristo toma a tres de sus Apóstoles, Pedro, Santiago y Juan y los invita a escalar la montaña. No es un lugar muy elevado, quizá les tomarían unas o dos horas de camino desde la falta a la cima. La vegetación es tupida, con pequeños arbustos que contrasta con la desnudez de las comarcas cercanas. En lo alto, el silencio solo es turbado por el canto de los pájaros y el ulular del vientecillo suave.
Ahí suben a la oración, a la contemplación. Cristo se separa un poco de sus invitados. Ellos no son muy dados a la contemplación, y vencidos por el cansancio de la subida, lejos de contemplar siquiera el panorama, se quedan profundamente dormidos. Sin embargo, fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario: fueron despertados por una luz embriagadora. No se trataba del sol, sino una luz que irradiaba precisamente de Cristo su maestro. Sus vestiduras y su mismo rostro tomaron una iluminación especial. No era iluminado. Cristo despedía una luz esplendente, y a poco de esta visión tan singular, aparecieron dos personajes muy queridos para el pueblo hebreo, Moisés, y Elías.
Moisés, que de la montaña del Sinaí había revelado la voluntad de Dios para el pueblo hebreo y para todos los pueblos, manifestada en las tablas de la Ley.
Y ahí estaba también el gran profeta, Elías que anunciaría la llegada ya inminente del Mesías. Ellos conversaban con Jesús, no para celebrar su triunfo, sino para animarlo a su muerte.
Los apóstoles no cabían en sí de asombro, pero aún les estaba preparada otra revelación. Así como aparecieron Moisés y Elías, de pronto volvieron a desaparecer en medio de una nube misteriosa que aumentó sus temores, pues la nube en toda la historia bíblica es una de las señales de Dios, signo visible de su manifestación. Era la majestad de Yahvé quien los cubría.
Y de entre la nube, una voz misteriosa:
ESTE ES MI HIJO MUY AMADO, MI ELEGIDO… EN QUIEN TENGO MIS COMPLACENCIAS… ESCÚCHENLO…
Escuchar a Jesús, es la recomendación del Padre, atender a Jesús, su Hijo, su amado, su elegido, ¡qué gran recomendación! Y qué familiares nos vuelven a sonar las palabras de María en Caná de Galilea: “Hagan lo que él les diga”. Ella fue la primera que escuchó a su Hijo, y la primera que supo hacer en todo su voluntad. Ella nos invita a hacer también nosotros la voluntad del Padre, en el que encontramos alegría para la vida, transfigurándonos también nosotros, dejando que Cristo se transfigure en tantos niños inocentes, en tantas miradas luminosas, en tantos cristianos santos, auténticos luceros en el firmamento de la humanidad. Una contemplación que nos hace experimentar la presencia, la cercanía, la belleza y la misma santidad de nuestro Dios. ¡Cuanta luz hay en nuestro mundo, entre las personas que nos rodean, y a veces no la vemos!
Aquella visión terminó. Tan absortos estaban los apóstoles, tan admirados, postrados en el suelo, en profunda adoración, después de haber estado dormidos, que hubo necesidad de que Cristo de una manera familiar los tocara en el hombro, para que todo volviera a ser familiar entre ellos.
Habían saboreado por un instante lo que nosotros tendremos oportunidad de contemplar sólo al fin de los tiempos, al Cristo resucitado. Fue solo un instante, pero un instante que nunca olvidarían, y que sostendría su fe en los momentos en que su maestro les fuera arrebatado, y no solo eso, ellos tendrían que sostener la fe de sus hermanos en que Cristo cumpliría su promesa de volver, y volver para quedarse para siempre con los suyos.
 Por eso no todos los apóstoles habían subido a la montaña. Un secreto como el que se les confiaba no era posible ser guardado entre tantos. Solo ellos fueron testigos, y tendrían que serlo entre sus hermanos los apóstoles, en el momento supremo cuando lo vieran bajar a la tumba.
Por eso no todos los apóstoles habían subido a la montaña. Un secreto como el que se les confiaba no era posible ser guardado entre tantos. Solo ellos fueron testigos, y tendrían que serlo entre sus hermanos los apóstoles, en el momento supremo cuando lo vieran bajar a la tumba.
De ahí, al bajar Cristo con los suyos del Tabor, lo hizo para dirigirse a la muerte. Ya no era hora de las grandes multitudes, era la hora del desenlace, era “su hora”, la hora del choque de Cristo con la iniquidad humana. Era el atardecer de la vida del Cristo joven, al que nos encontraremos todos en la frontera entre nuestra muerte y nuestra resurrección.
Del Tabor, Cristo bajó con los suyos, ya solo para subir, y precisamente él solo, a otra montaña, la del Gólgota, en Jerusalén, entregando su vida por la salvación de todos los hombres.
Como los apóstoles ahora nos toca a nosotros sostener la fe de nuestros hermanos, de nuestra Iglesia y de nuestro mundo, cuando voluntariamente muchos hombres han metido a la tumba a Cristo y no quieren saber nada de él. Ayudémosles a encontrarlo, pero encontrarlo no entre los muertos, sino entre los vivos, ya que él vive, vive para siempre, y vive para que nosotros tengamos vida.
ESTE EN MI HIJO AMADO EN QUIEN TENGO MIS COMPLACÉNCIAS: ESCÚCHENLO.